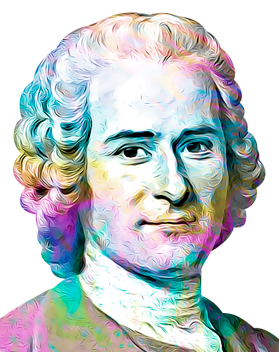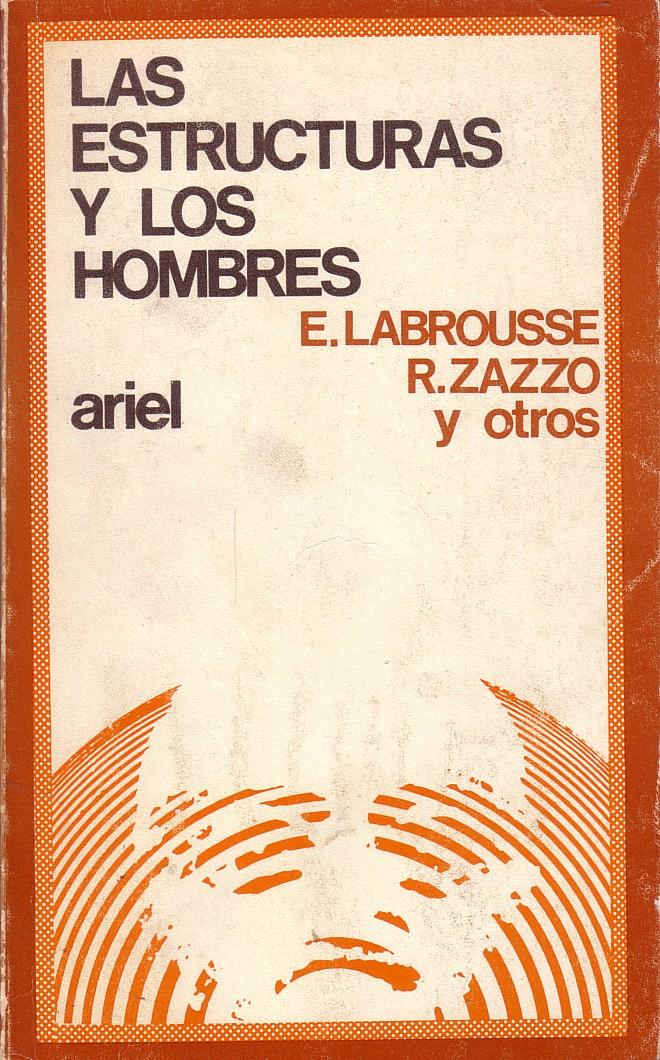Un libro interesante, se lee del tirón, aquí os dejo una selección de notas.
En 1994, el historiador marxista Eric Hobsbawm afirmaba con rotundidad lo siguiente: «la razón por la que los diseñadores de moda, unos profesionales poco analíticos, consiguen a veces predecir el futuro mejor que los vaticinadores profesionales es una de las cuestiones más incomprensibles de la historia, y para el historiador de la cultura, una de las más importantes». No era una declaración cualquiera. En primer lugar, porque pocos historiadores antes de Hobsbawm se habían atrevido a incluir la moda como objeto de estudio. En segundo lugar, porque estas palabras abrían uno de los capítulos esenciales de su obra magna: Historia del siglo XX (The Short 20th Century), un repaso por las décadas entre la Primera Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética, estructurado en torno al enfrentamiento entre los dos bloques hegemónicos de la Guerra Fría.
En el preciso momento en que el libro de Hobsbawm salía de la imprenta, la actualidad del mundo de la moda desmentía esa ausencia de capacidad analítica que atribuía el historiador a los diseñadores. Fue en ese año cuando Claudia Schiffer, icono de la faceta más mediática —y aparentemente frívola— de la industria, cerraba un desfile ante un público de sorprendidas aristócratas europeas con un diseño de alta costura que llevaba bordados algunos versos en árabe. Su autor no era otro que el alemán Karl Lagerfeld, director creativo de la maison Chanel, uno de los buques insignia del lujo francés. Al mismo tiempo, también en París, llegaba a las tiendas una colección inspirada en la indumentaria de los judíos ortodoxos. Su artífice, Jean Paul Gaultier, encargó al fotógrafo Peter Lindbergh una instantánea donde todas las top models del momento aparecían vestidas como rabinos del Marais, con la única diferencia de que cada diseño era prácticamente una pieza de alta costura, con carísimos materiales y muchas horas de confección artesanal. Si hubiéramos salido del desfile de Chanel o de la tienda de Jean Paul Gaultier en aquel 1994, probablemente nos habríamos topado con una valla publicitaria perteneciente a otra marca icónica de la década —la italiana Benetton— que, en este caso, presentaba una imagen exenta de todo glamour: el uniforme ensangrentado de un soldado abatido a tiros en la guerra de Bosnia, que entonces atravesaba uno de sus momentos más cruentos.
Ninguno de estos tres gestos pasó desapercibido. Alguien creyó distinguir versículos coránicos en el vestido de Chanel (en realidad era un poema amoroso), y el modelo fue destruido tras las protestas de las numerosas clientas árabes de la casa. A su vez, la colección de Gaultier fue duramente criticada por los que veían en ella una falta de respeto y la frivolización de una comunidad religiosa. Mientras tanto, Oliviero Toscani, autor de la campaña de Benetton, fue acusado por enésima vez de emplear una cuestión sangrante —nunca mejor dicho— como herramienta publicitaria para vender prendas básicas de algodón.
Sin embargo, no se puede acusar a Lagerfeld, Gaultier o Toscani de permanecer encerrados en la torre de marfil que para muchos constituye el mundo de la moda. Una década después, el sociólogo John Gray analizaba en Al Qaeda y lo que significa ser moderno los rasgos que, en retrospectiva, habían marcado los años posteriores a la caída del muro de Berlín, y llegaba a la conclusión de que, lejos de desvanecerse en un positivismo post-histórico, los conflictos religiosos eran el signo de los nuevos tiempos. ¿Supo ver la moda más allá del optimismo reinante en los años 90? Los ejemplos de Chanel, Gaultier y Benetton así lo indican. También respaldan esta teoría varios estudiosos de la cultura que, durante décadas, han afirmado algo que todavía hoy es necesario repetir: la moda, bajo su aparente superficialidad, es un medio enormemente eficaz para tomarle el pulso al presente (...)
Tal vez las etiquetas de frívola y anecdótica le sirvan a la moda para situarse en una posición en la que todo está permitido; cualquier movimiento es visto como una extravagancia inofensiva que, a lo sumo, desata breves polémicas. Sin embargo, es esta aparente vacuidad la que logra que sus mensajes lleguen a todos los rincones de la sociedad, de Zara a la galería de arte, del barrio deprimido a la convención política. Quizá, en lo que a estudios sociales se refiere, haya más material para el análisis entre las páginas de una revista o de un catálogo de moda que en cualquier número de Le Monde Diplomatique (...)
Una de las acusaciones que suelen achacársele a la moda es que se apropia de elementos originales con el propósito de devolverlos a la sociedad vacíos de significado y así poder comerciar con ellos como tendencias o, a lo sumo, asociarlos a la subcultura de origen de una forma frívola y carente de subversión real, sólo estética. No hay más que ver los titulares que la moda ha escrito cuando se trataba de retratar el punk —estilo rebelde, transgresor, atrevido— o cómo en la actualidad varias producciones se refieren a las camisas de cuadros y las medias rotas como «la fiebre grunge». Sin embargo, para que el estilo de las subculturas llegue a ser de interés general en la industria —al margen de que un diseñador concreto las use como inspiración— debe haber una o varias figuras mediáticas que ejerzan como intermediarias entre el grupo y los medios de comunicación.
En sus inicios, las innovaciones más transgresoras se introducían a través de la aristocracia. Todos pensamos que reyes y nobles deben observar un estricto código indumentario para neutralizar las posibles críticas. Sin embargo, figuras como la de Eduardo VIII, el duque de Windsor, evidencian lo contrario: su estatus le permitía introducir en el palacio prendas asociadas al deporte, a la vida rural e incluso a ciertos gremios laborales. Podía permitírselo; su posición lograba que la sociedad lo viera más como una innovación que como una osadía. Muchos aristócratas hicieron lo mismo, y fue así como el tweed, la gabardina o los botines entraron en las ciudades y en la moda.
Desde hace algunas décadas, hay una nueva estirpe que ostenta los mismos privilegios anteriormente reservados a nobles y mandatarios: las celebridades. Pueden surgir de la propia subcultura y acabar siendo un fenómeno de masas —como los Ramones o Bob Marley— o pueden, simplemente, configurar su personaje —un look basado en sus propias reglas— con elementos que combinan el lujo, la tendencia, lo local y lo subversivo. Eso, sin embargo, no les impide utilizar su peculiar estética para propagar mensajes que tienen que ver con lo social e incluso lo ideológico. Probablemente son las culpables de la muerte de ese complejo sentido de la autenticidad que vertebra a las subculturas pero, al mismo tiempo, son las causantes de que muchos comiencen a interesarse por temáticas hasta entonces desconocidas —o indiferentes— para ellos. Al fin y al cabo, un político, un activista o un intelectual tienen mucho menos poder persuasor.
Pero no todas las subculturas surgieron del rechazo al contenido político imperante. Algunas, incluso, reivindicaban asuntos tan aparentemente banales como el poder vestir con prendas asociadas a otra clase social. El derecho a la elegancia y a la moda de las altas esferas fue el germen del movimiento mod, hoy convertido en una referencia habitual de la generación Instagram. De ascendencia obrera, con trabajos poco cualificados y peor remunerados, los mods no aspiraban a cambiar sus condiciones de vida, ni siquiera les preocupaba la movilidad social; sólo pretendían encargar sus trajes en las mismas sastrerías que vestían a la más rancia élite británica. Podían pagarlo: sus ingresos iban íntegramente destinados al cuidado de su aspecto, y, una vez solucionado el problema económico, su único obstáculo era la convención social que presuponía que un chico de clase obrera no podía vestirse como un banquero de la City.
Tampoco los jóvenes españoles de barrios deprimidos que mantienen un estilo configurado con todas las señas del lujo —marcas, logos, oro, complementos, cosmética, fitness—, y entre los que podemos identificar estereotipos a vuelapluma como la choni, el cani, el chandalero o la poligonera, parecen encajar en la base subversiva que se le presupone a una subcultura. No están más politizados que otras clases y, más allá de cuestiones reivindicativas, su estrecho sentimiento de pertenencia a unidades sociales como el barrio, la familia o el grupo de amigos les ha hecho construir una identidad que no necesita ser refrendada por convenciones sociales acerca del gasto, la ostentación o el mal gusto.
Una dinámica aparentemente similar es la que caracteriza a los chavs ingleses, objeto de un magnífico estudio del joven sociólogo británico Owen Jones. Sin embargo, sería inexacto equiparar lo chav con lo choni o con otras formas identitarias de clase baja como lo gangsta, el ghetto fabulous o el quinqui. Los chavs son el resultado de una situación de presión social extrema que tuvo sus inicios en el discurso neoconservador de Margaret Thatcher y que ha ido evolucionando hacia la estigmatización de ciertos sectores por parte de los medios de comunicación y el orden social mayoritario. Una de las consecuencias más visibles de la eclosión chav —y de su reducción a estereotipo risible— se produjo, precisamente, en el mundo de la moda: la marca Burberry, el emblema más paradigmático de la industria de la moda británica, se vio abocada a una reestructuración radical —cierre de tiendas, cambio en la directiva y en la estética— cuando este colectivo se apropió hasta la extenuación del estampado de cuadros tan característico de la firma. Muchas marcas se han quejado públicamente al ver cómo su target se ampliaba hacia terrenos no deseados, pero ninguna alcanzó el nivel de rechazo de Burberry, lo que ilustra hasta qué punto todas las casas de lujo poseen, implícitamente y por definición, un posicionamiento social excluyente.
No en vano los mismos que consideran la moda —y el traje— como un elemento meramente accesorio en el devenir histórico están plenamente familiarizados con movimientos sociales cuyo emblema es, precisamente, la vestimenta. Los sans culottes de la revolución francesa presumían de no vestir la prenda característica de las clases acomodadas; a su vez, el peronismo argentino disfrutó de una amplia base social entre un sector que se definía a sí mismo como «descamisados», reivindicando con orgullo un apelativo que sus adversarios habían empleado contra ellos de forma despectiva; algo muy similar a lo sucedido en España durante el 15-M, cuando un término esgrimido por la prensa de derechas para referirse a los manifestantes (perroflautas) acabó siendo asumido como seña de identidad, y dio lugar a variaciones tan inesperadas como «yayoflautas». Del mismo modo, uno de los primeros movimientos feministas de mediados del siglo XIX terminó cediendo el nombre de su fundadora —Amelia Bloomer— a los pantalones anchos —hoy denominados bloomers— , que eran su prenda más característica. Por otro lado, en el lenguaje anglosajón es habitual distinguir entre blue-collar y white-collar worker para aludir a las diferencias laborales y sociales entre los trabajadores manuales —que visten camisa o mono azul— y los de oficina, que no necesitan manchar su camisa blanca. Son apelativos que no se limitan a dichos trabajadores en sí, sino también a los ambientes que frecuentan y a sus condiciones de vida (podemos hablar de restaurantes, tiendas o barrios blue-collar, por ejemplo).
Tampoco hace falta irse tan lejos.
Términos coloquiales como chandalero o gafapasta no sólo definen una forma de indumentaria, sino dos estilos de vida enfrentados cuyas diferencias van mucho más allá de la ropa. A fin de cuentas, cuando un grupo social quiere distinguirse del resto y alejarse de las normas mayoritarias, lo primero que hace es ponerse frente al espejo. Y, en esa situación, se preguntan lo mismo que nos preguntamos todos: ¿qué me pongo? (...)
Bourdieu, en su análisis de la moda como catalizador social, se refiere a dicho proceso como «la revolución Chanel»; lo suyo no fue un cambio en la estética del momento, sino una transformación de los valores culturales asociados a la mujer. Por primera vez, y gracias a una chaqueta de tweed, unos zapatos planos y un vestido negro de corte recto, la mujer no era objeto, sino sujeto de la moda: la idiosincrasia burguesa, baluarte del esfuerzo, la sobriedad y el éxito en los negocios, había hecho de las mujeres un elemento decorativo que, a golpe de corsé, miriñaques y otras prendas que dificultaban la movilidad, daba cuenta de la fortuna de su esposo; Coco Chanel, sin embargo, creó un uniforme que las liberó de su destino. Por primera vez, las aristócratas y las burguesas de clase acomodada desearon vestir con el color de sus doncellas —el negro—, utilizar un tejido basto y poco majestuoso —algodón— y reivindicar su derecho a la libertad de elección con prendas que les facilitaban el camino. Por primera vez, una marca de moda se establecía como una empresa de factura millonaria y abría el camino a un modo de entender el sistema —licencias de productos, perfumes, vallas publicitarias— que permanece en nuestros días
Y como en casi todas las revoluciones sociales, el cambio de paradigma acabó dejando paso al conservadurismo. Desde que creara estos hitos indumentarios en los albores del siglo XX, la marca fundada por Chanel no ha cambiado nada, únicamente reformula sin descanso su uniforme adaptándose a los tejidos y los ornamentos del presente pero conservando lo esencial. Tampoco lo necesita: su clientela sigue demandando las mismas prendas, y su estilo, el de la elegancia liberada, no ha pasado de moda. Quizá sus reivindicaciones aún no hayan sido aceptadas por completo o quizá el público, un siglo después, no haya encontrado una firma con la que identificarse más y mejor. Lo que sí parece cierto es que la única diseñadora de moda que hizo de su trabajo una cuestión más política que estética es también la única que nunca ha pasado de moda (...)
Los noventa, sin embargo, fueron considerablemente más homogéneos, al menos en términos comerciales. Las grandes marcas de lujo aspiracional y optimista —la extraordinaria liberación de Versace, Dolce & Gabbana, Armani, Moschino, Tommy Hilfiger— parecían dar la razón a los teóricos del fin de la Historia (Fukuyama a la cabeza). La moda parecía haber alcanzado lo que Barthes consideraba su estado más puro: «representar de una manera eufórica el mundo y a sus consumidores». Parecía hecha para consumir y para disfrutar; una expresión perfecta del ideal capitalista. Sin embargo, si en el terreno político las teorías del fin de la Historia no satisfacían a numerosos intelectuales, en el terreno de la moda se produjo un proceso análogo. Diseñadores conceptuales como Martin Margiela y las creaciones tempranas de los Seis de Amberes —el grupo formado por los belgas Walter Van Beirendonck, Dries van Noten, Marina Yee, Dirk van Saene, Ann Demeulemeester y Dirk Bikkembergs— llevaban la contraria al optimismo oficial con colecciones inquietantes, políticas, que alertaban acerca de las contradicciones del mundo de la moda sin dejar de arrojar —en algunos casos— resultados económicos muy favorables para sus impulsores (...)
Sin embargo, si hubiera que buscar voces verdaderamente disidentes desde el punto de vista político, habría que fijar la vista en dos nombres que, a finales de la década, introdujeron discursos que combinaban la vanguardia plástica con un muy certero diagnóstico de la realidad. En época de grandes movimientos y desigualdades globales, tuvieron que ser dos inmigrantes —acomodados, pero inmigrantes— quienes supieron ver, en cierto modo, lo que se avecinaba (...)